 Alexander
Méndez
Alexander
Méndez
 Alexander
Méndez
Alexander
Méndez
Reflexionando sobre lo que un “autor” hace, tenemos como opciones las siguientes:
Cuando hacemos algo escrito y mencionamos lo que otro dijo, se experimenta una especie de plagio, de robo, capaz de avergonzar a quienes tienen la gracia de decir que existen obras únicas e irrepetibles. La idea de un plagio in–confeso es lo contrario de la “obra maestra”, la vitalidad del hombre separado que ya no es hechicero sino ladrón, crucificado al lado de un Cristo bastardo.
Y sobre bastardillas trata nuestro artículo, a medio camino entre la mención bíblica y la experiencia dejada por su (y pensemos qué significa este su, adjetivo posesivo de la tercera persona de ambos géneros y números) último libro, en un sentido figurado, porque el “Apocalipsis” no será ya el último libro, pese a que éste tampoco se dejaría agregar un texto más: una manifestación de libre transgresión.
El espíritu y la esposa dicen: “Ven”
Que el que escucha diga también: ”ven”
Que el hombre sediento se acerque, y quien
Lo desee reciba gratuitamente el agua de la
Vida. Yo, por mi parte declaro a todo el
Que escuche las palabras proféticas de este
libro: a quien se atreva a añadirle algo, Dios
añadirá sobre él todas las plagas de-scritas
en este libro. A quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad
santa en este libro1.
¿Quién es el autor de este párrafo? Si es Dios, ya las plagas han descendido sobre un hombre al menos: Juan Evangelista. Si es Juan, sólo él puede prohibir el plagio (“quien quite...”) y condenarse a sí mismo por tener que agregar un prefacio con su nombre: “ el cual dice lo que vio, a-firmando que esa es la palabra de Dios y testimonio...” A-firmando, es decir, negándose a ser productor y custodio de sus obras, cayendo en la figura de lo inefable (recuerdo a un amigo la temática que nos atañe ahora).
Negar que exista el autor permite colocar la fuerza mágica, incondicional, que nos escribe mientras nosotros la inscribimos en el Talmud o en “De la gramatología”. El texto no se deja leer de alguna manera, porque no se encuentra entre nosotros y quienes puedan leerlo. Como señala “La Diferencia” de Lyotard, lo que lee es parte de la frase: “lo que lee”2.
¿Tenemos un problema con el lector láser del supermercado? Su rayo de luz (ya no divina) recoge el código de barras y no hay plagio en ello. Mejor dicho, una lata de sopa es reconocida como lata de sopa entre miles de productos distintos, pero bajo la condición de que esa lata sea similar, si no idéntica a miles de latas más. El plagio, cuando no es confesado (la segunda de nuestras experiencias con el plagio) genera identidad. Principio de identidad: sólo en la máquina que lee. No es ésta nuestra salida, porque la máquina (según Lacan) puede ser pensada de otra manera; la máquina dice: “Ven”.

Estamos situados ante lectores que no comentan en sus propias palabras el “contenido” de un libro, sino que contienen una serie de rayas y espacios iguales a los del producto y sobre tales espacios operan (que las próximas generaciones reprochen cuanto puedan). Es el autor el que se dice por las noches: “Tengo que escribir para que me entiendan, yo responderé a mis consumidores enviándoles latas de sopa”. Quien aplaude el entendimiento, aplaude con ello el consumo3.
Aquí interrumpo mi texto para acotar algunas observaciones hechas por otra persona, las cuales me parecen del todo pertinentes:
“Estoy de acuerdo en que todo ejercicio de escritura es un cierto tipo de plagio, en ese sentido no hay un autor puro en la ilusión de identidad, pero si hay un plagio: ladrón, autor- impostor. Pero nunca hubo autor puro”.
“Como tu análisis del plagio demuestra, jamás hubo autor puro, por lo que si todo autor es un plagiario entonces el ser plagiario no es criterio de exclusión. Sólo nos queda un autor, ins-criptor e ins-crito en la oración: ‘lo que lee’ ”.
“De acuerdo estoy con que la comprensión o el entendimiento es una forma de alentar el consumo, pero el comentario que deseas de ‘tus’ obras es una forma de consumo de ‘tus’ plagios. Nadie te pide que seas el Bill Gates del texto, pero debes ser al menos un forastero para poder ser comentado, si no sólo eres una lata que no tiene código”4.
Ante el primer comentario respondo que mi intento es el de plantear que la pureza es un imposible, tan imposible que para lograr algo realmente único, se tendría que caer en un grado de ilegibilidad absoluto: no dudamos que si alguien nos llama a leer lo que dice una cantera de piedras que no guardan diferencias significativas entre sí, sólo podremos comprender la orden: “lean esa cantera de rocas”, pero no podríamos ejecutar la orden. Un poeta radical se encuentra entre la orden: “lean mi cantera” y la impotencia de no poder hacer que un código sea leído en lo que presenta. Aún a este nivel tenemos que este semi- Dios de la escritura (el poeta radical) es literalizable si intentamos dar cuenta de las operaciones que despliega para presentarnos su obra.
Buena parte de lo que hacemos con los textos derridianos es enunciar operaciones que no son significativas, así, por ejemplo, tendemos a decir que su ensayo sobre “La différance” explora las posibilidades del texto por debajo del nivel del sentido5. Nuestra alternativa, representada en la oración anterior, divide el análisis en dos estrategias útiles:
·
Responder a un discurso cargado de metaforicidad con una metáfora: “explora las posibilidades...”.·
Enunciar una operación o una consecuencia de la obra del poeta: “el nivel por debajo del sentido”.
Como las posibilidades son pocas, asumimos que la dimensión comunicativa tiene alguna relevancia. Ahora veamos cómo hacer de esa relevancia una pieza de cambio hacia la irrelevancia.
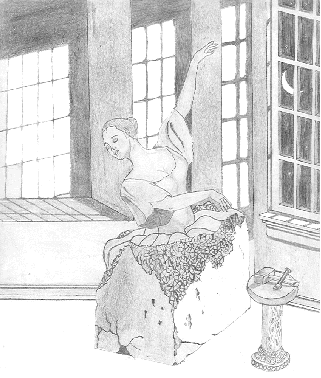 Nos
preocupamos por problemas que han sido explorados por otros (de allí la
pertinencia de hablar sobre el plagio), pero una vez que salimos de nuestro
sitio de problemas comunes, el discurso se enrarece, porque no descansa sobre
algo expresado por alguien mientras habla o escribe (elemento ideal) sino en el
saber que posee uno y otro miembro de la comunicación sobre cómo articular una
oración más que delimite el “para qué” de la enunciación, una oración
al estilo de: “esto lo dices para entender un poco de...”. Según Heidegger,
buena parte de lo que llamamos “sentido” tiene la forma del “para qué de
una conformidad de útiles”.
Nos
preocupamos por problemas que han sido explorados por otros (de allí la
pertinencia de hablar sobre el plagio), pero una vez que salimos de nuestro
sitio de problemas comunes, el discurso se enrarece, porque no descansa sobre
algo expresado por alguien mientras habla o escribe (elemento ideal) sino en el
saber que posee uno y otro miembro de la comunicación sobre cómo articular una
oración más que delimite el “para qué” de la enunciación, una oración
al estilo de: “esto lo dices para entender un poco de...”. Según Heidegger,
buena parte de lo que llamamos “sentido” tiene la forma del “para qué de
una conformidad de útiles”.
Las palabras son un útil cada una de ellas, los grafemas son útiles en el mismo sentido. Y la actividad de dar cuenta del funcionamiento de ciertos útiles con otros, ya no puede ser mentada con la palabra “comprensión”, sino que es menester llamarlo como Heidegger: “un relativo ver en torno”. De esta manera vemos que dar el sentido a algo no es una operación ella misma significativa.
Tras este ligero rodeo sobre lo que se ha de entender acá por sentido, retomemos el problema de la autoría, circunscritos a la hipótesis de que para que algún escritor sea tomado en cuenta, conviene que se haga de los problemas de otros. Cierto sentido inaugural es creado al leer un problema por primera vez en un texto determinado, pero no es menos cierto que donde un escrito plantea un problema, puede faltar la celebración de haber descubierto algo nuevo por parte de su autor. El autor es indiferente con respecto a cosas que nos parecen relevantes. La autoría es una experiencia de in-diferencia.
Lo que se intenta señalar acá no es una frialdad del arte de escribir, muy por el contrario queremos establecer una falta de concordancia (aunque sin significar oposición) de un “para qué” así enunciado por otro, con nuestro propio “para qué”. Si Juan Evangelista nos comunica lo que considera “...palabra de Dios y testimonio...” su calidad de arconte, de mensajero, es indiferente a la voluntad divina, la cual es la fuente de las palabras trans-critas. Lo que plantea nuestra lógica perfectamente atea, es que la voluntad de Dios es indiferente con respecto a los motivos que pudo tener Juan para la redacción del Apocalipsis.
La citabilidad existe, pero ella no responde a las reglas del consenso y un caso extremo de los efectos de la citabilidad lo constituye el citarse a sí mismo, cosa que, según considero, llevó a Roland Barthes a escribir: “...si la sinceridad no fuera un desconocerse, no valdría la pena escribir, bastaría hablar...”6. La sinceridad denota trans-parencia. Si traicionamos al autor (en este caso a ti mismo) se puede saber. En eso se funda la buena lógica del derecho de autor, que no es otra cosa que la institución teológica que todos convenimos soportar. Pero la sinceridad de la escritura toma la forma de desconocerse, manifestación de indiferencia consigo que nos indica: si escribimos sobre nosotros escribiendo, se desarticula un orden temático que disponía la pasión o la idea antes de nuestras palabras, como causas y orígenes.
Tenemos una razón para subrayar las formas que toma la práctica de escribir. Esta se nombra, en el mejor de los casos, como lo mínimamente necesario, exterior a la reflexión. Así, el autor de El Ser y el Tiempo describe cómo la teoría, siendo ella una interrupción de la práctica, al componerse de proposiciones, es posible porque manejamos la pluma, porque existe una técnica de la escritura posibilitante de la contemplación. Heidegger da cuenta de ese mínimo colocándolo en las fronteras de la distinción teoría/práctica.
“La excavación arqueológica que procede de la exégesis del ‘descubrimiento’ requiere de las manipulaciones más groseras. Pero hasta la más ‘abstracta’ resolución de problemas y fijación de los resultados, manipula, por ejemplo, con la pluma. Por ‘ininteresantes’ y ‘comprensibles de suyo’ que sean semejantes ingredientes de la investigación científica, ontológicamente no son en manera alguna indiferentes”7.
Para que digamos, al menos en la obra de Heidegger, que los aspectos relativos a la técnica de la escritura son relevantes, tendrían que coincidir el “para qué” de su trabajo con el “para qué” que mencionamos acá. Pero lo cierto es que el estado que desea la comprensión del ser, desea colocarnos más allá de “lo a la mano”, vale decir, de nuestro trato cotidiano con herramientas. Pero después de todo, la enunciación del correcto significado del ser (partiendo de la anterior definición de sentido) sugiere que, si tal comprensión ocurre, entonces debería tomar la forma del “para qué”.
Si Heidegger no puede escapar de la metafísica, se debe a que una de las categorías que soporta su exégesis forma parte de la onto-teología: la determinación del sentido.
“La ‘constitución de útil’ que tiene lo ‘a la mano’ era, se mostró, una ‘constitución de referencia’. ¿Cómo puede el mundo dar libertad a los entes de esta forma de ser en el respecto de su ser? ¿Por qué hacen frente estos entes primeramente? Como referencias determinadas nombramos el ‘servir para’, ‘el ser perjudicial’, el ‘ser empleable’, etc. El ‘para qué’ de un ‘servir para’ y ‘el en qué’ de un ‘ser empleable’ diseñan en cada caso la posible concreción de referencia”8.
Nombramos así como un caso especial, el estado de la cita por el cual se logra que un autor se desconozca a sí mismo, como es el caso de Heidegger, quien deseaba hablar del sentido del ser pero rehusando las determinaciones de “lo a la mano” y de lo “ante los ojos”9, por ser categorías metafísicas. En este sentido, cuando se nos señala que las técnicas de la escritura no son en manera alguna indiferentes, se ha de tomar en cuenta que mientras Heidegger lo escribía, no despejaba de qué manera podían ser relevantes. Intercambiamos con ello la pregunta sobre quién escribe por la pregunta por sobre cómo se escribe.
Falta para nosotros la advertencia acerca del peligro de estar disponiendo un análisis de la escritura que recomiende con él, una Buena Escritura.
Alexander Méndez
lexicos@cantv.net
|
Referencias y comentarios |
|
1 Apocalipsis. Cap. 22, vers. 17-19. 2 Lyotard, J-F. (1996) La diferencia. Barcelona: Gedisa. 3 El asunto acá no es tanto la crítica a la noción de comunicación sino al abandono del arte de la escritura, evento que siempre es paralelo a un desprecio por la lectura. Es diferente decir que la lógica del sentido y su postulación de fantasmas en los textos impiden una buena escritura a la idea de que ciertos lectores tienen pocas cosas nuevas que decir y no les importa, teniendo esto como consecuencia que se escriba con términos muy sencillos. Agradezco a Estrella Camejo por dar la oportunidad para establecer esta distinción importante. 4 Agradezco a Carlos Villarino por sus comentarios aquí reproducidos, sin los cuales el análisis pudo tornarse un tanto radical. 5 Derrida, J. (1998) Márgenes de la filosofía. Madrid. Cátedra. Remitanse especialmente a la conferencia dictada en la Sociedad Francesa de Filosofía, fechada el 27 de enero de 1968: Le Différance. 6 Barthes, R. (¿¿??) La Aventura Semiológica. 7 Heidegger, M. (1998) El Ser y el Tiempo. Mexico, D. F. Fondo de Cultura Económica. p. 387. 8 Heidegger, M. (1998) Op. cit. p. 97. 9 Entendamos “lo ante los ojos”, como la noción tradicional de esencia o también, como aquello que se ha llamado “lo Objetivo”. |