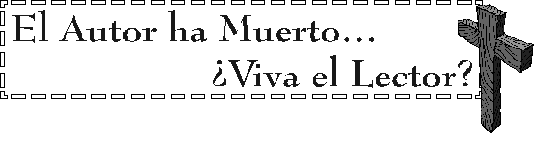 Gabriela
Malaguera
Gabriela
Malaguera
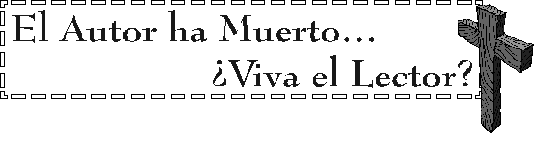 Gabriela
Malaguera
Gabriela
Malaguera
El Rebelde
Un ángel fiero cae del cielo como un águila,
Empuña los cabellos del hombre descreído Y grita, sacudiéndolo: “¡La Ley acatarás! (Porque soy tu Ángel bueno, ¿comprendes?) ¡Y lo quiero! Entiende que hay que amar, sin hacerles remilgos, Al pobre, al contrahecho, al malo, al infeliz, Para que cuando pase Jesús, puedas hacerle Una triunfal alfombra de caridad tejida. ¡El Amor es así! Y antes que tu alma ceda, En la gloria de Dios avivarás tus éxtasis; ¡Tales son los deleites de atractivos durables!” Y el Ángel, que castiga con vigor a quien ama, Con sus puños enormes tortura al anatema; Mas el réprobo siempre le responde: “¡No quiero!”Baudelaire.
“¿Qué es ...?”. Jacques Derrida afirma que tal es la pregunta institutora de la filosofía. Caeré en dicho juego mientras esto escribo, pero tómenlo ustedes sólo como simple cuestión de ocio.
Allí voy: ¿Qué es un autor? Es alguien que ya no puede ser situado como El Autor, ese ser erudito y genial que ha creado algo, que le ha dado vida; ya no tiene lugar el considerar al autor como un ser con un pasado, con una biografía, que utiliza la escritura y el texto como expresiones de su pensamiento, como simples medios para hacer saber al resto del mundo lo que hay en los rincones más insospechados de su alma, aquello que ha pensado y necesita comunicar. El autor ya no es la causa (y esta noción intentará ser explicada) de sus textos; no tiene importancia la vida de Baudelaire cuando leemos lo que en esta página se encuentra sobre su apellido. El autor ha muerto y, como también dice Foucault, las lágrimas están demás... porque sólo se trata de que las reglas que antes hacían posible el funcionamiento de la noción “autor” han sufrido cambios insoslayables.
¿Cómo es posible que hoy escribamos esta partitura en clave de réquiem? La siguiente es sólo una hipótesis: aquella frase de Nietzsche, “Dios ha muerto”, quizá sea uno de los quiebres más importantes que haya tenido lugar en la filosofía occidental. Al dar muerte a Dios, Nietzsche también cometió un crimen contra el logos, contra la metafísica logocéntrica o el discurso filosófico que tradicionalmente se afana en la búsqueda de una Verdad que lo convalide1. Esta estocada tal vez sea el origen de una reacción en cadena, que lleva a la transformación de la noción de habla plena (el privilegio de la phoné) como expresión de un “adentro” del cuerpo donde se ubica dicho logos y, por consiguiente, a la crisis de la noción de alma:

“... la esencia de la phoné sería inmediatamente próxima de lo que en el ‘pensamiento’ como logos tiene relación con el ‘sentido’, lo produce, lo recibe, lo dice, lo ‘recoge’. Si por ejemplo para Aristóteles ‘los sonidos emitidos por la voz [...] son los símbolos de los estados del alma [...], y las palabras escritas los símbolos de las palabras emitidas por la voz’ [...], es porque la voz, productora de los primeros símbolos, tiene una relación de proximidad esencial e inmediata con el alma [...]. Entre el ser y el alma, las cosas y las afecciones, habría una relación de traducción o de significación natural; entre el alma y el logos una relación de simbolización convencional. Y la convención primera, la que se vincularía inmediatamente con el orden de la significación natural y universal, se produciría como lenguaje hablado. El lenguaje escrito fijaría convenciones que ligan entre sí otras convenciones”2.
Es así como la escritura es considerada como una actividad “de segunda”, un orden proscrito y limitado a transmitir los mensajes producidos por el pensamiento, a transportar un sentido general gracias a la relación entre Dios-logos-alma-voz. Pero Dios ha muerto, y el resto de los eslabones difícilmente queda intacto.
Supongamos que la biografía del autor, la vida (el pensamiento, el habla y, por ende, los actos) de todo autor, fuese el lugar donde dicho sentido general, divino y “descifrable” pudiera cristalizarse. Si con Dios muere tal sentido, ¿qué debemos buscar en los textos? ¿Acaso sigue habiendo algo que debamos buscar? La concepción de la vida del autor como portadora de un mensaje a plasmar en el texto va desdibujándose poco a poco. Hasta que muere el autor, muere como padre (logos) de sus textos, mientras quizá nace como hijo de sus obras3. O mejor: nace con el texto4.
“... uno de los puntos esenciales es pues el de la integración de la muerte del sujeto biográfico —la muerte del sujeto del enunciado así como del sujeto de la enunciación- que nos da a leer lo que es necesario llamar una tanatografía: ‘Escribo en mi lecho de muerte’ ‘Sé que mi aniquilación será completa’. Tal sistema pone definitivamente en tela de juicio la persistencia de un pensamiento del sujeto en cuanto que está ligado a un efecto de lengua habladora: distinguir, basándose en el modelo lingüístico, un sujeto de lo enunciado y un sujeto de la enunciación es quedarse en el espacio metafísico de la palabra...”5.
Varios “heraldos negros” colocan en la palestra esta muerte figurada, esta tanatografía: el propio Sollers, Roland Barthes y Michel Foucault se encuentran entre ellos. Y dos telones de fondo se conjugan para aderezar la aparición de esta particular forma de mirar la escritura y la lectura: el marxismo y el psicoanálisis, dos tipos de discurso que hacen posible el nacimiento de otros que están directa o indirectamente ligados a ellos, dos formas de “instauración discursiva”6 que han sido puntos de referencia obligada por mucho tiempo y que en su momento le dieron un vuelco importante al pensamiento. En los textos de Sollers es más evidente tal conjugación discursiva.
“Sade en el texto”, de Sollers, es un ensayo crucial para analizar cómo la visión tradicional de lo que un autor es se ha trastocado. Sollers parte afirmando que nuestro concepto de cultura se encuentra fundamentado en la noción de causa, la cual no es más que una realidad conformada por normas, reglas, verdades, “Dios al fin en todas sus formas”7, bajo la cual somos formados desde que venimos al mundo, y a la que no cuestionamos porque llegamos a creer que es independiente de nosotros mismos, ajena, sagrada, única e inmutable. Esa cultura, que nos hace pensar que no podemos transformarla y que debemos siempre seguir los preceptos que nos dicta la causa, esa cultura nos lleva a la neurosis, nos prohíbe pensarnos como individualidades capaces de desviarnos de los principios generales, nos prohíbe rebelarnos contra la ley. La escritura, en esta cultura neurótica, no es más que “la voz de la conciencia”, no es más que el medio a través del cual la ley, Dios, se presenta para representar el bien que debe reinar en el corazón de todos los seres humanos, el bien que debe ser aceptado. La escritura buena es aquella que niega el deseo y le hace una apología a la causa. Por lo tanto, el autor que se inserta en una cultura así es quien debe llevar consigo la voz del ángel de Baudelaire diciéndole “¡La Ley acatarás!”, es aquel ser cuya vida ha negado el deseo, es aquel que no ha sido rebelde y ha escrito en favor de la neurosis. Por esto, al nombre de Sade podría negársele el calificativo de autor; se le adjudicaría el de pervertido, depravado, en tanto que se rebela contra lo que se ha establecido yendo más allá de sus límites, cometiendo con sus textos un crimen contra la neurosis, contra la causa misma, contra el sentido general que es la esencia benévola que todo autor debería transmitir cuando escribe.
 “Lo
que no se le ha perdonado a Sade es quizá no tanto la apología explícita del
crimen del placer como haber osado hacer que el discurso fuese permeable al
elemento que, por un estatuto interior al lenguaje, supuestamente no podía ser
dicho. Es quizá haber mostrado claramente y una vez por todas que el lenguaje
no tenía ‘nada que decir’ y que la expresividad en todos sus aspectos era
el signo de la expresión neurótica...”8
“Lo
que no se le ha perdonado a Sade es quizá no tanto la apología explícita del
crimen del placer como haber osado hacer que el discurso fuese permeable al
elemento que, por un estatuto interior al lenguaje, supuestamente no podía ser
dicho. Es quizá haber mostrado claramente y una vez por todas que el lenguaje
no tenía ‘nada que decir’ y que la expresividad en todos sus aspectos era
el signo de la expresión neurótica...”8
Es así como el lenguaje comienza a dejar de ser visto como medio para expresar la bondad, la limpieza de la ley y de la conciencia humana. El autor no es ya aquel “bueno por naturaleza” que tiene que escribir apegado al deber ser, a un “se dice” general divinizado. Pero tampoco importa si es un monstruo, un ser desgraciado o vil. Deja de importar entonces la biografía de quien escribe, en beneficio del texto en sí mismo. Foucault afirma que uno de los caracteres principales que lleva consigo la función autor tradicional, es el hecho de que el discurso pueda ser un objeto de apropiación; y tuvo que serlo, desde el medioevo y su exaltación de la religión, para poder castigar a todo aquel que transgrediera las reglas de la buena escritura, a todo aquel que reflejara en el discurso la monstruosidad de su conciencia en oposición a la bondad de la ley.
La muerte del autor, entonces, beneficia al texto y su posibilidad de ser leído, permite que sólo exista el texto y agiliza su circulación. El ya no tener como supuesto una bondad a priori en las almas de quienes escriben, permite que haya cabida para la diferencia (para la maldad) en cuanto a estilos, temas, y abordajes. Puede escribirse sobre el cielo o el infierno, el sexo o la castidad, la razón o la sin razón, la verdad o la mentira (o saltar, en un mismo texto, de un tropo a otro), sin quizá ya temer a la sanción de la prescripción puritana. Y el lector podría leer como y lo que le parezca. Una de las preguntas que Sollers elabora al comienzo de su ensayo, ilustra el problema general al que nos enfrentamos cuando atendemos las biografías antes que los escritos: “¿Cómo es posible, pues, que ese texto inmenso, coherente, minucioso y que paradójicamente es declarado monótono y tedioso cuando es uno de los más variados y de los más apasionantes de nuestra biblioteca, cómo es posible que ese texto sea al mismo tiempo leído o editado parcialmente y reducido a unas pocas significaciones mayores [...]?”9. Indignación ante la posibilidad de la censura apoyada, de nuevo, en un puritanismo recalcitrante, en la obediencia al ángel de la Ley y a la voz de la conciencia, en la tiranía silenciosa y a la vez explícita de una cultura neurótica y su “sentido divino y transmisible”.
Nuestra mirada se dirige ahora al lector. Si ya no importa quién habla, si ya no es el autor el que habla, entonces, ¿qué queda? Hay un elemento importante en todo este juego, y ese es el lector. Barthes afirma que el auténtico lugar de la escritura es la lectura, pero que tampoco es posible atribuirle a quien lee un mundo interno, una personalidad que capta el texto en su verdadero sentido. Y esto tiene su base en la lingüística misma, puesto que “el lenguaje conoce un ‘sujeto’, no una ‘persona’, y ese sujeto, vacío excepto en la propia enunciación, que es la que lo define, es suficiente para conseguir que el lenguaje se ‘mantenga en pie’ [...]”10. El sujeto lingüístico, bien sea concebido como destinador o como destinatario, no conlleva un yo impregnado de personalidad, de humanidad, sino es una especie de esquema sin contenido esencial. Barthes y Foucault señalan que Mallarmé, poeta francés, es quien inaugura este giro, cuando afirma que el lenguaje es impersonal, librando así a la literatura del fantasma de un mundo interior del autor que es expresado a través del texto. En este sentido, ya Sollers analiza los escritos de Mallarmé en otro de sus ensayos, “Literatura y Totalidad”11, vislumbrando que para Mallarmé la desaparición del autor era necesaria en favor del surgimiento del lector. Sin embargo, el argumento deja de ser el que propone Barthes (el lector no es una persona), y pasa a ser, para Mallarmé, la posesión de un “significante cerrado y escondido” en la psique del lector, que se hace posible gracias a la conjugación del texto en sí mismo, la muerte del autor, el inconsciente del lector y el condicionamiento cultural como elemento que origina una tensión inevitable con dicho inconsciente, a manera de superyo.
“Leer, para Mallarmé, es una práctica, una práctica desesperada. Es necesario que el lector, en vez de abandonarse a representaciones, tenga acceso directamente al lenguaje del texto (y no a sus imágenes, a sus ‘personajes’), es necesario que comprenda que lo que lee, es él mismo”12.
Ante el texto el lector debería realizar una comunión con su propio lenguaje, constituirse a sí mismo, encontrarse. El hecho de que no comprenda un texto queda explicado porque las costumbres sociales, las normas (de nuevo, la ley) están interfiriendo con el trabajo que intenta realizar su inconsciente, están impidiéndole encontrar su esencia. Mallarmé sostenía que en el fondo de cada persona había algo oscuro (el “significante cerrado y escondido”) que la lectura permitía descubrir, y que cuando alguien decía “no comprendo este texto”, simplemente lo hacía porque no sabía leerse a sí mismo. Tales afirmaciones apelan a los “descubrimientos del psicoanálisis” acerca del inconsciente y a las pruebas científicas que sustentan la existencia de dichos significantes cerrados. Sólo tendríamos que abrir los ojos ante los hechos.
Cuando nuestro inconsciente logra vencer a la cultura, en el juego de tensiones donde ambos elementos subsisten; cuando encontramos, a través de la lectura, el lenguaje que nos define (¿el lenguaje que nos habla?), o en dos platos: cuando encontramos la verdad sobre nosotros mismos, quizá cometemos un crimen parecido al que Sollers pretende instaurar al indicarnos que escribamos contra la causa, exhortándonos a desobedecer los cánones de la escritura buena, y a exhumar los textos de Sade desde el olvido al que los condena la censura basada en consideraciones biográficas. Ese crimen que deberíamos cometer cuando escribimos se consumaría también cuando leemos, transformándonos entonces en el rebelde baudelaireano que le responde con un “no quiero” al ángel de la ley. Ese rebelde no quiere hacerle una reverencia a Jesús, ese rebelde desea, mas no obedece a causas. Pero... ¿dicho deseo no es, en este nuevo caso, otra forma de causa? ¿Otra forma de ley? Tal vez.
Siendo pragmáticos, si se hace que el autor desaparezca se evita también el problema de buscar más allá del texto aquello que alguien “quiso decir”; considerable ahorro de tiempo, por demás. Quizá ganancia de cierta libertad. Pero al colocar en el trono a un lector que se encuentra a sí mismo mientras lee, ¿qué se ha hecho?
Dos cuestiones (sólo por puro ocio):
Al desafiar la ley, ¿nos convertimos efectivamente en rebeldes, o constatamos que la necesitamos desesperadamente? ¿A qué apelamos cuando pasamos de la biografía del autor al significante cerrado y escondido del lector?
Gabriela Malaguera
|
Referencias y comentarios |
|
1 Rorty, R. (1993). Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. Barcelona: Paidós. 2 Derrida, J. (1998). De la gramatología. 5ª edición. México: Siglo XXI. 3 Sollers, P. (s/f). La escritura y la experiencia de los límites. Caracas: Monte Ávila. 4 Barthes, R. (1987). El susurro del lenguaje. Buenos Aires: Paidós. 5 Barthes, R, Op. cit., p. 163. 6 Foucault, M. (1999). Entre filosofía y literatura. Buenos Aires: Paidós. Foucault otorga un lugar importante al marxismo y al psicoanálisis dentro del entramado discursivo general, al decir: “cuando hablo de Marx o de Freud como ‘instauradores de discursividad’, quiero decir que no sólo han hecho posibles un cierto número de analogías, han hecho posible (y en igual medida) un cierto número de diferencias. Abrieron el espacio a algo diferente de ellos, que sin embargo pertenece a lo que fundaron”. Pág. 345. 7 Sollers, P. (s/f). La escritura y la experiencia de los límites. Caracas: Monte Ávila. 8 Sollers, P. Op. cit., p. 63. 9 Sollers, P. Op. Cit., p. 55. 10 Barthes, R. (1987). El susurro del lenguaje. Buenos Aires: Paidós., pág. 68. 11 Sollers, P. (s/f). La escritura y la experiencia de los límites. Caracas: Monte Ávila. 12 Sollers, P. Op. Cit., p. 89. Cursivas en el original. |