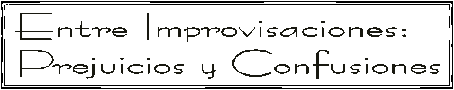 Estrella
Camejo
Estrella
Camejo
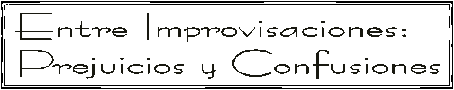 Estrella
Camejo
Estrella
Camejo
En los tiempos que corren, buena parte de los miembros de nuestra disciplina parecen deslumbrados por las “bondades” de una improvisación disfrazada de “creatividad”. Se plantan en la solución de los problemas de “la gente” sin cuestionar la pertinencia de su proceder ante una determinada situación, pues lo importante es sencillamente hacer algo, intervenir. Frecuentemente, se escucha a los psicólogos decir que su misión es ayudar al otro; pero no hacen explícitos los medios a través de los cuales les es posible llevar a cabo esa tarea y las limitaciones que estos tienen, como si el quehacer psicológico no requiriera de ningún tipo de precisiones, como si hacer psicología no fuera más que actuar según el más burdo “sentido común”. En una situación en la que se fomenta una improvisación sin más, no queda otra opción que encender la luz amarilla del semáforo y decir: ... señoras(es), están inscribiendo la sentencia de muerte en el cuerpo de la psicología.
La anterior advertencia es a todas luces hosca, de allí lo
ineludible de esgrimir argumentos que la respalden. En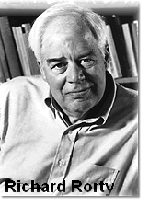 primer lugar es conveniente acotar qué entendemos por psicología. Diremos que
es la combinación de dos elementos; por un lado, el corpus1
de los textos y actos discursivos que forman parte de la red de conocimiento
psicológico y, por el otro, las instituciones que se articulan en torno a ese
conocimiento. Para pertenecer a la comunidad de psicólogos, al menos de forma
legítima, es necesario dominar parte del corpus psicológico. En ese sentido,
tenemos que si la improvisación no está precedida de un manejo consistente de
las implicaciones del procedimiento a ejecutar en cada caso, se corre el riesgo
de caer en sincretismos teóricos y/o metodológicos que evidencien un
desconocimiento de la disciplina y, por esta razón, de quedar deslegitimados
como miembros de la corporación de psicólogos, pues en ese caso nuestra
experticia no se distinguiría de la del lego. Pensemos, por ejemplo, en un
grupo de psicólogos que decide que ya no hace falta hacer argumentaciones teórico-metodológicas
de su labor antes de intervenir, dado que la “creatividad” arroja prestos
resultados. ¿Qué tenemos? Un grupo de inmediatistas que no tienen
razones para seguir llamándose psicólogos. Imaginemos luego la expansión
extrema de ese grupo; ¿qué queda? Un corpus que fenece al caer en desuso y una
corporación que ya no es tal por falta de integrantes. El cuerpo de la
psicología ahorcado por manos propias.
primer lugar es conveniente acotar qué entendemos por psicología. Diremos que
es la combinación de dos elementos; por un lado, el corpus1
de los textos y actos discursivos que forman parte de la red de conocimiento
psicológico y, por el otro, las instituciones que se articulan en torno a ese
conocimiento. Para pertenecer a la comunidad de psicólogos, al menos de forma
legítima, es necesario dominar parte del corpus psicológico. En ese sentido,
tenemos que si la improvisación no está precedida de un manejo consistente de
las implicaciones del procedimiento a ejecutar en cada caso, se corre el riesgo
de caer en sincretismos teóricos y/o metodológicos que evidencien un
desconocimiento de la disciplina y, por esta razón, de quedar deslegitimados
como miembros de la corporación de psicólogos, pues en ese caso nuestra
experticia no se distinguiría de la del lego. Pensemos, por ejemplo, en un
grupo de psicólogos que decide que ya no hace falta hacer argumentaciones teórico-metodológicas
de su labor antes de intervenir, dado que la “creatividad” arroja prestos
resultados. ¿Qué tenemos? Un grupo de inmediatistas que no tienen
razones para seguir llamándose psicólogos. Imaginemos luego la expansión
extrema de ese grupo; ¿qué queda? Un corpus que fenece al caer en desuso y una
corporación que ya no es tal por falta de integrantes. El cuerpo de la
psicología ahorcado por manos propias.
La insistencia de navegar en las aguas de la improvisación parece impregnada por un prejuicio generalizado en ciencias sociales hacia un “demonio” llamado Ciencia Natural y al rigor que ésta defiende. Aparentemente, hay una necesidad de distinción frente a la presunción de neutralidad de las ciencias naturales, de alejarse del culto a éstas como ámbito privilegiado de la cultura2. Recordemos que, por mucho tiempo, en la tradición científico-filosófica occidental el problema de la demarcación3, como criterio de cientificidad, ha sido una de las preocupaciones fundamentales. La actividad de la comunidad científica debía orientarse hacia deslindar el cúmulo de conocimientos que le era propio de la religión, la mera opinión y la filosofía, en aras de preservar su desarrollo autónomo. La eliminación de “percepciones individuales” (o subjetividades) y de imprecisiones4, se decía, permite establecer las fronteras de la ciencia y colocarla en un punto de mayor alcance respecto del resto de los ámbitos de nuestra cultura. Por ello, la recomendación —en tono de prescripción— de anular las subjetividades valía tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Desde esta “visión de mundo”, se situaba a las ciencias naturales en un peldaño superior de la jerarquía del conocimiento.
No obstante, hay en la palestra una reactivación de la contra-posición entre ciencias naturales y del espíritu, pero en esta ocasión con la idea de reivindicar a las últimas frente a las primeras. Las propuestas interpretativas/hermenéuticas (de Habermas y Gadamer) intentan invertir la jerarquía y sostener la supremacía de las ciencias sociales. Buscan evitar la parcialidad de los léxicos particulares y especializados, no sólo “armonizándolos” con el horizonte del mundo vital de la comunidad sino, además, estableciendo vínculos con otras culturas con las que, en principio, es posible entablar comunicación o compartir la interpretabilidad5. Se confunden las razones —de ello hablaremos más adelante— y, para evitar que la vida se fragmente en una hiperespecialización y la democracia se mantenga en manos de tecnócratas, la prescripción ya no es la demarcación sino la comunicación. Al respecto, Vattimo comenta que el hecho de que no se reconozca el carácter co-respondiente de las ciencias experimentales y sociales a una determinada circunstancia histórica aleja a la hermenéutica de su vocación nihilista6 y, con ello, del reconocimiento de su propia apertura histórica. Dar por sentada la posibilidad de comunicación con otra cultura supone estar colocados en el punto fijo del movimiento pendular entre nuestra cultura y la que nos es desconocida; dicho de otro modo, presupone la existencia de un punto de anclaje permanente para la interpretación. Adjudicarle metacompetencia al mundo de la vida o, para el caso que nos atañe, a los problemas de la gente, no es más que desconocer su expresión histórico-finita.
Como parte del reconocimiento de la co-respondencia histórica entre ciencia experimental e interpretación, es conveniente explicitar al menos un sentido en el cual el rigor de la ciencia es conveniente para la psicología como disciplina. Heidegger, en su ensayo “La época de la imagen del mundo”, escribe lo siguiente acerca del rigor de la investigación científica:
“El proyecto va marcando la manera en que el proceder anticipador del conocimiento debe vincularse al sector abierto. Esta vinculación es el rigor de la investigación. Por medio de la proyección del rasgo fundamental y de la determinación del rigor, el proceder anticipador se asegura su sector de objetos dentro del ámbito del ser”.
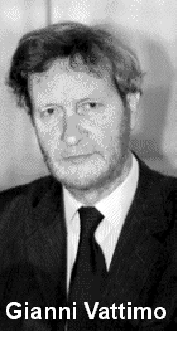 El
rigor dentro de la investigación es específico de cada proyecto que delimita
un sector de objetos para una ciencia particular, demarcación de la que la
psicología (tal y como acá se entiende) no escapa. La especialización
consiste en el desarrollo del proyecto propio de cada disciplina, mediante un
método empleado en determinados campos de indagación. Los resultados arrojados
por la investigación son articulados por las instituciones que se erigen en
torno al sector de objetos circunscrito por cada proyecto. Dicha articulación
cala en las posibilidades del proceder anticipador a las que él abre camino. El
hecho de que la investigación deba regirse por sus resultados como forma de
moverse en senderos progresivos es lo que, según Heidegger, caracteriza a la
investigación como empresa, a la necesidad de que una ciencia se desenvuelva en
institutos de investigación a condición de que sea considerada como tal. La
investigación científica devenida en empresa es propia de la Época Moderna.
En ella, el investigador toma el lugar del sabio; el rigor no viene dado por la
erudición, sino por la puesta en marcha de los proyectos. La relación de la
ciencia con lo ente toma la forma del experimento, se establecen rigurosamente
las condiciones en las cuales se desarrolla el proyecto asiéndolo a una
hipótesis8. En la ejecución del proyecto, los personajes de la
ciencia moderna se ven impelidos a la esfera de lo técnico, dado que ésta les
permite permanecer en el círculo de la puesta en movimiento y control de su
trabajo. Así, la técnica se
pone al servicio de la ciencia.
El
rigor dentro de la investigación es específico de cada proyecto que delimita
un sector de objetos para una ciencia particular, demarcación de la que la
psicología (tal y como acá se entiende) no escapa. La especialización
consiste en el desarrollo del proyecto propio de cada disciplina, mediante un
método empleado en determinados campos de indagación. Los resultados arrojados
por la investigación son articulados por las instituciones que se erigen en
torno al sector de objetos circunscrito por cada proyecto. Dicha articulación
cala en las posibilidades del proceder anticipador a las que él abre camino. El
hecho de que la investigación deba regirse por sus resultados como forma de
moverse en senderos progresivos es lo que, según Heidegger, caracteriza a la
investigación como empresa, a la necesidad de que una ciencia se desenvuelva en
institutos de investigación a condición de que sea considerada como tal. La
investigación científica devenida en empresa es propia de la Época Moderna.
En ella, el investigador toma el lugar del sabio; el rigor no viene dado por la
erudición, sino por la puesta en marcha de los proyectos. La relación de la
ciencia con lo ente toma la forma del experimento, se establecen rigurosamente
las condiciones en las cuales se desarrolla el proyecto asiéndolo a una
hipótesis8. En la ejecución del proyecto, los personajes de la
ciencia moderna se ven impelidos a la esfera de lo técnico, dado que ésta les
permite permanecer en el círculo de la puesta en movimiento y control de su
trabajo. Así, la técnica se
pone al servicio de la ciencia.
Sin embargo, el papel de la técnica no se restringe a la aplicación de la ciencia. En la llamada por Heidegger época de la metafísica cumplida hay una reducción del mundo a una totalidad organizada de causas y efectos, a una imagen cada vez más disponible para el hombre y la mujer de ciencia9. En ese progresivo dominio del mundo, con la proliferación de técnicas y tecnologías10, es la técnica quien precisa de la ciencia. Esta última se ve empujada a introducir la performatividad como principio subyacente a su funcionamiento, se trata de incrementar la producción de conocimiento disminuyendo el esfuerzo, por medio del mejoramiento de los aparatos empleados. La multiplicación de las técnicas soporta la especialización de las ciencias. El uso de tecnología de punta aumenta las posibilidades de tener razón, afecta a la asignación de verdad o falsedad de los enunciados. La inserción de la performatividad en los predios de la ciencia termina por colocarla al servicio de una utilidad más general que se escurre en la sociedad contemporánea. Ese “estar al servicio” no implica, las más de las veces, una publicitación inmediata de los resultados de la investigación o la extensión exclusiva de investigación aplicada; muy por el contrario, exhorta a menudo a los científicos a permanecer en el anonimato11 y a emprender investigaciones que no ofrecen aplicación inmediata pero que pueden originar mayor innovación.
Cuando la especialización y los criterios performativos se infiltran en terrenos ético-políticos12 hay quienes, al estilo del Oeste Americano, despliegan su discurso sobre la base de la existencia de héroes y villanos, colocando a la ciencia-técnica del lado de los últimos. La creencia en una promesa de emancipación que algún día ha de cumplirse para todo bípedo implume dotado de lenguaje suscita lo que Lyotard llama una confusión de razones13. Se piensa que esa promesa subyace tanto al proceder basado en la razón de Estado como al que obedece a la razón de saber. Se manifiesta temor ante la idea de que la fragmentación de la sociedad producto de la existencia de léxicos especializados y el predominio de la performatividad, que conduce a algunos autores a conceder un status superior a las ciencias sociales14, hace necesario prescribir, para toda ciencia, consideraciones “humanitarias”. Ante lo que conviene recordar que los avances de la ciencia no son sólo accidentados (con tropiezos), sino también accidentales (contingentes). Más aún, sus efectos en la sociedad, buena parte del tiempo, no pueden anticiparse; de modo que la obediencia de esa clase de mandato no constituye nuestro salvaguarda. No sirve de mucho hacer prescripciones coincidentes para las actividades desglosadas en el ámbito del saber y para las llevadas a cabo en la esfera política. En lo que toca a los psicólogos, no tiene mucho sentido que los académicos dictaminen a todos los miembros de su comunidad tener como horizonte la solución de los problemas de la gente.
En este momento de nuestro navegar, es prudente acotar que no es la intención de estas líneas promover una vuelta hacia el embelesamiento por el método propio del hipotético-deductivismo. Aunque el entretejido de resultados producidos por el método mantiene al cuerpo de conocimientos al que éste se vincula, modificando su sector abierto15 e incluso a sí mismo; Heidegger hace notar que la mera acumulación de resultados, el registro de los acontecimientos sólo para confirmarlos y contarlos, conlleva una connotación peyorativa de la empresa científica en tanto evidencia su estancamiento. Por ello, luce conveniente que la empresa científica deje lugar para realizaciones nuevas de su proyecto.
Así, cabe introducir una distinción entre investigación y actividad
profesional en lo que compete al quehacer del psicólogo, vinculándola a una diferencia entre epistemología y hermenéutica16
señalada por Rorty17. Un proceder epistemológico es aquel que ante
una determinada situación problemática se maneja dentro del discurso
convencional de su disciplina, generando soluciones sobre la base de las reglas
vigentes. El obrar hermenéutico, por su parte, propicia el encuentro con nuevas
formas de decir-hacer que no se corresponden con las ya instituidas y pueden
ofrecer soluciones novedosas. La separación entre epistemología y
hermenéutica viene dada por la familiaridad de los problemas planteados y sus
posibles soluciones. No son términos excluyentes; si bien se dice que el
segundo pretende hender las aguas para sistemas de metáforas no instituidos, no
lo hace de manera tajante. La labor hermenéutica tiene, a ratos, una relación
parasitaria con la epistemológica, el hermeneuta que navega en alta mar a bordo
del barco del epistemólogo no puede transformarlo desmantelando por completo su
carena. Para que un nuevo sistema de metáforas llegue a instituirse,
desplazando las convenciones del discurso epistemológico, ha de mantener alguna
conexión lexical con éstas, dado que la ausencia radical de enlaces entre una
y otra descripción elimina incluso la posibilidad de querella por el predominio
en una determinada empresa científica.
vinculándola a una diferencia entre epistemología y hermenéutica16
señalada por Rorty17. Un proceder epistemológico es aquel que ante
una determinada situación problemática se maneja dentro del discurso
convencional de su disciplina, generando soluciones sobre la base de las reglas
vigentes. El obrar hermenéutico, por su parte, propicia el encuentro con nuevas
formas de decir-hacer que no se corresponden con las ya instituidas y pueden
ofrecer soluciones novedosas. La separación entre epistemología y
hermenéutica viene dada por la familiaridad de los problemas planteados y sus
posibles soluciones. No son términos excluyentes; si bien se dice que el
segundo pretende hender las aguas para sistemas de metáforas no instituidos, no
lo hace de manera tajante. La labor hermenéutica tiene, a ratos, una relación
parasitaria con la epistemológica, el hermeneuta que navega en alta mar a bordo
del barco del epistemólogo no puede transformarlo desmantelando por completo su
carena. Para que un nuevo sistema de metáforas llegue a instituirse,
desplazando las convenciones del discurso epistemológico, ha de mantener alguna
conexión lexical con éstas, dado que la ausencia radical de enlaces entre una
y otra descripción elimina incluso la posibilidad de querella por el predominio
en una determinada empresa científica.
La investigación psicológica se sirve de ambos discursos, la mayor parte del tiempo se inscribe en el tejido epistemológico; sin embargo, es saludable para el mantenimiento (o quizás el giro) del proyecto de la disciplina, incrementar los espacios disponibles para la hermenéutica así concebida; ello hace que el investigador se tope con soluciones-descripciones novedosas que le facilitan la tarea de generar conocimiento. El trabajo del psicólogo como profesional —la solución de problemas planteados por la gente— se lleva acabo, usualmente, sobre la base de las convenciones establecidas al interior de la disciplina apostando, en la promoción de soluciones, por la utilidad de las herramientas de las que ella dispone. El trabajo del inmediatista, por las razones esbozadas al inicio de esta nota, no forma parte de lo que se considera labor psicológica, sea esta de investigación o profesional. Salta a la vista una posible objeción: ¿acaso no son los inmediatistas psicólogos innovadores que también desean darle un giro a la disciplina? A esto diremos que sí, sólo si éstos elaboran argumentaciones coherentes que les permitan persuadir, al menos, a una parte de la corporación de psicólogos; si no, la adhesión a la inmediatez es un acto de fe o mera mediocridad, según se prefiera.
Estrella Camejo
|
Referencias y comentarios |
|
1 Esta noción de corpus es utilizada por Jacques Derrida en: Derrida, J. (1989). La desconstrucción en las fronteras de la filosofía. Barcelona: Paidós. 2 Rorty, R. (1996). Objetividad, relativismo y verdad. Barcelona: Paidós. 3 Nos referimos acá al hipotético-deductivismo que describe Cesar Lorenzano en: Lorenzano, C. (1993). Hipotético-Deductivismo. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, (4). Barcelona. Trotta. 4 Se piensa que esto se logra por medio de la instauración de acuerdos intersubjetivos al interior de la comunidad de científicos y de su relación especial (de correspondencia) con la realidad de “allí afuera”. 5 Vattimo, G. (1995). Más allá de la interpretación. Barcelona: Paidós. 6 Vattimo, siguiendo a Nietzsche, considera al nihilismo como la “desvalorización de los valores supremos”. Vattimo, G. Op. cit. p. 50. 7 Heidegger, M. (1998). Caminos de bosque. Madrid: Alianza. p. 65. 8 Hemos introducido en el hilo de argumentaciones términos como rigor y experimento para hablar de la ciencia, términos usualmente atribuidos a las ciencias naturales. Empero, Heidegger en el texto citado realiza una exégesis de la ciencia que muestra las condiciones en las cuales pueden ser empleados, también, para aludir a las ciencias históricas. Por razones de espacio citamos aquí los elementos referidos a la empresa científica, sin distinguir entre naturales e históricas. 9 Vattimo, G. Op. cit. 10 Lyotard, J. (1989). La condición posmoderna. Madrid: Cátedra. 11 Heidegger, M. Op. cit. 12 Citemos un caso: la invasión mass-mediática de la democrática. 13 Lyotard, J. (1987). La posmodernidad explicada a los niños. Barcelona: Gedisa. 14 Vattimo, G. Op. cit. 15 Los objetos demarcados por el proyecto de una disciplina. 16 Vattimo, en Más Allá de la Interpretación, compara esta distinción con la elaborada por Kuhn en La Estructura de las Revoluciones Científicas en torno a las nociones de ciencia normal y ciencia revolucionaria. 17 Rorty, R. (1979). La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid: Cátedra. |